Hasta el momento y de la mano de los vodcast 1 y 2 de Poesía en 4 Pasos, ya hablamos de “Qué es la poesía” y “Cómo hacer versos fuertes”. Ahora es el turno del tercer episodio: «Cómo trabajar la musicalidad en los versos libres» propone un punto de partida para comenzar a trabajar en la sonoridad de los versos y en los recursos que permiten cambiar de ritmo, generar estructuras, entre otras posibilidades. El poema es un cuerpo en movimiento que debe fluir. Este nuevo capítulo busca ser un disparador que invite a comenzar a pensar y discutir el acto de la escritura, el quéhacer poético. Andamiaje de pensamiento que permite empoderar o resignificar la voz literaria del artista.
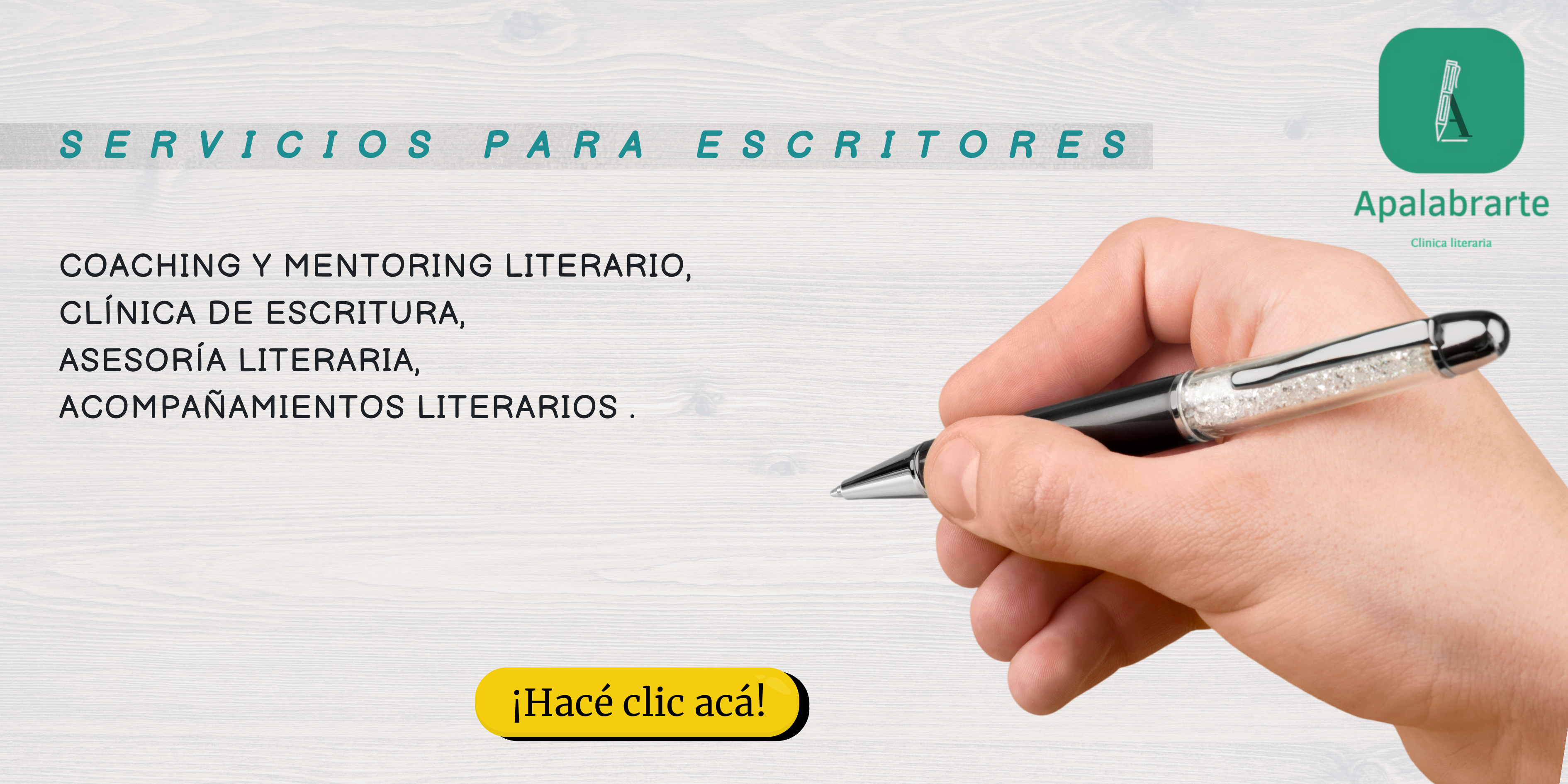
Estoy convencido de que «la escritura es un hecho político -por excelencia- que demanda un pensamiento crítico y reflexivo» -algo que hablo mucho con todes les artistas con les que trabajo sus procesos de escritura- (permítaseme utilizar en esta situación el lenguaje inclusivo). Tal vez, éste sea un buen primer paso.
Tercer episodio: «La musicalidad en el verso libre»
Este tercer capítulo ofrecerá una serie de ejes y de definiciones -alguna de ellas a mano alzada- que se presentan a modo figurativo para poder desarrollar una suerte de teoría del acto creativo. Existen muchas más propuestas y recursos para aquellos que quieren transitar por este territorio del poema. Si quieren ver más recursos pueden visitar el posteo que lleva el nombre de «La musicalidad en el verso libre» (o hacer clic en este link).
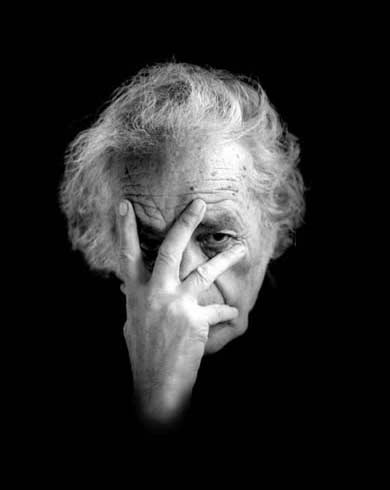
Para el gran poeta chileno, Nicanor Parra, “la poesía es la prosa que se mueve”, es decir, que baila. Pero para que ello ocurra, es decir, para que la poesía se convierta en danza o música, es preciso contar con un ritmo o un compás.
El ritmo en la poesía
Ahora, bien, ¿qué es el ritmo? El ritmo es la organización en el tiempo de pulsos y acentos.
Aquí aparece otra palabra: pulso. Resulta vital definir, para seguir construyendo juntos el concepto de ritmo, qué es el pulso. Es una serie de pulsaciones que se repiten de manera constante y que sirven para medir el tiempo.
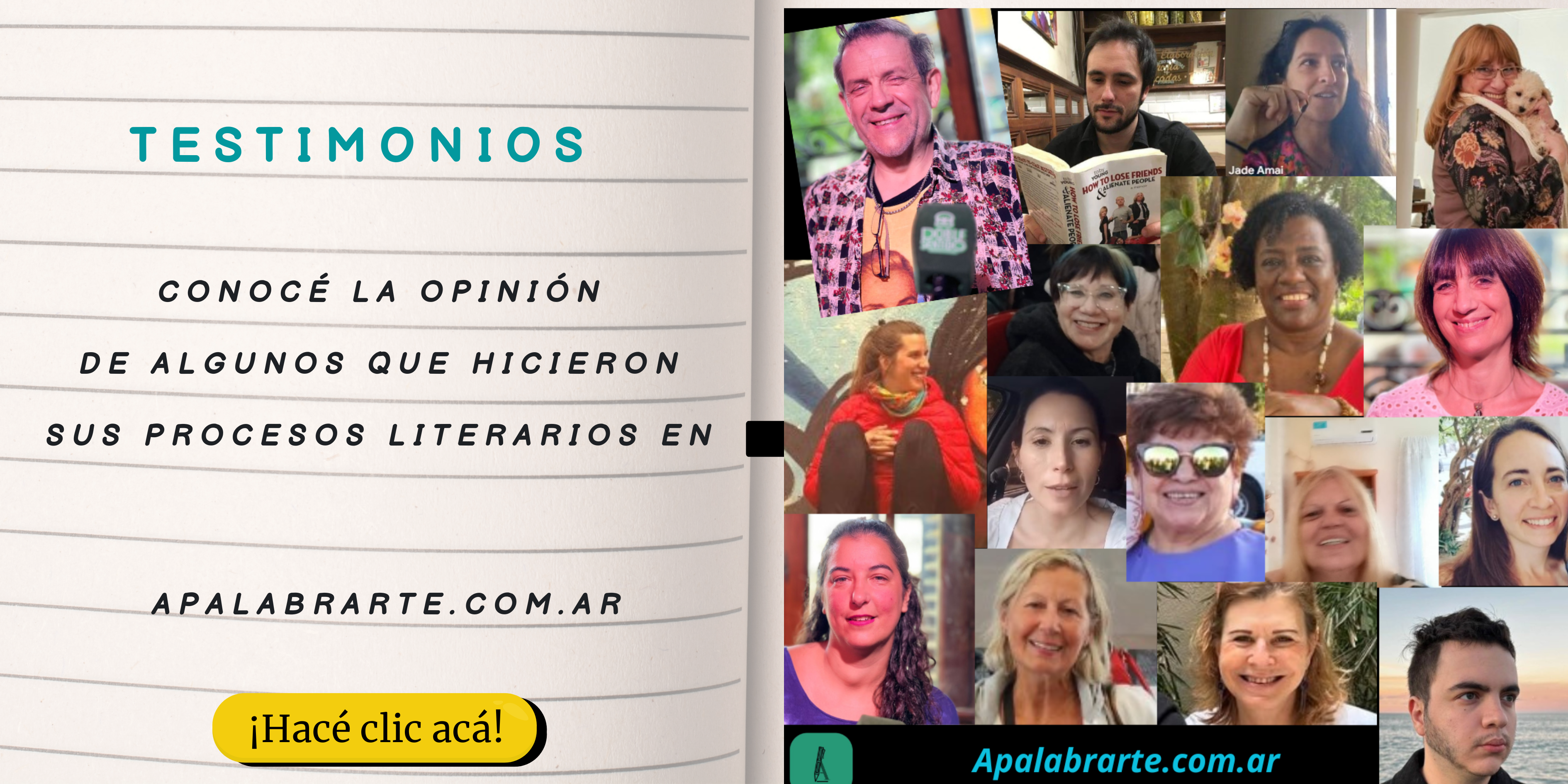
Si tuviésemos que hacer una analogía con la poesía, podría decirse que la estructura gramatical de los versos es comparable con las denominadas pulsaciones musicales.
Entonces, volviendo a la definición de Parra, si “la poesía es la prosa que baila” esta debe tener ritmo (y por ende, debe contar con pulsos -una estructura que se repite- y acentos) y compás.
En la poesía el compás estará siempre determinado por las sílabas tónicas (las más intensas o fuertes) y átonas (las que se pronuncian más suaves).
Siguiendo con la analogía con la música, la estrofa sería una suerte de armonía; mientras que los acentos (prosódicos y ortográficos) le darían forma a una melodía. Ahora bien, la combinación de este tipo de acentos le irá dando forma a la composición, la cual logrará una cadencia particular.
Hace un tiempo, en una de las ferias virtuales de libros, me convocaron para preparar una charla sobre la libertad del verso que no tiene rimas. En ella, animé al público a dudar de esa supuesta virtud, ya que el verso libre, responde a una gran cantidad de principios y estructuras, que son -sin ir más lejos- los que -entre otras cosas- le aportan musicalidad y ritmo al texto.

A la hora de hacer versos libres conviene tener en claro que los versos largos demoran al poema, mientras que los versos cortos le aportan mayor velocidad. Entre los recursos que maneja el verso libre se encuentra el denominado esticomitia, este es un fenómeno métrico que consiste en la correspondencia exacta entre las frases y versos de una estrofa, de forma que cada verso sea una frase, dicho distinto, cada idea sea un verso.
La contracara de la esticomitia es el salto versal Y/o el encabalgamiento, que bien podría graficarse como Slalom literario, ya que le permite al autor descender el poema (cual si fuese una montaña) dibujando zig-zags.
El encabalgamiento es un término que se presenta cuando una frase o idea poética continúa de un verso al siguiente sin una pausa de puntuación. Es decir, se caracteriza por la ausencia de pausa o signo de puntuación al final de la línea.
Existen cinco tipos de encabalgamientos, pero nosotros haremos foco en dos: el abrupto y el suave. Éste último quizá sea el más sencillo de entender: “La oración comienza en un verso y ocupa el siguiente verso al completo”. Es decir, en este caso el sentido inaugurado en el primer verso se extiende en el segundo hasta el final, sin sufrir ningún tipo de interrupciones.

En líneas generales, el encabalgamiento altera la armonía entre las estructuras rítmica, métrica y sintáctica. Esto produce una dislocación del ritmo.
Otros recursos que aportan musicalidad al texto
La Aliteración se trata de la repetición de sonidos semejantes en varias palabras de una misma frase, verso o estrofa.
Por ejemplo, Se oía un suave sonido. (aquí domina la S)
Por lo general, estas reiteraciones sonoras vienen de la mano de las consonantes, pero en ocasiones sucede en la poesía, se utiliza el recurso con las vocales.
Como en la canción de León Gieco “Ojo con los Orozcos”
Ejemplo:
“Nosotros no somos como los Orozco.
Yo los conozco, son ocho los monos:
Pocho, Toto, Cholo, Tom.
Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo.
Yo pongo los votos sólo por Rodolfo.
Los otros son locos, yo los conozco, no los soporto.
Stop. Stop …”
La aliteración se combina muchas veces con otras figuras literarias. Una de ellas es la onomatopeya, en la que mediante la repetición se busca imitar un sonido determinado.
- Por ejemplo: En el silencio se escuchaba, / un susurro de abejas que sonaba
(Garcilaso de la Vega, “Égloga III”)
La repetición de la /s/ imita el sonido (zumbido) de las abejas.
Otras figuras literarias con las que se combina la aliteración son la paronomasia (el uso de palabras con sonido semejante) y el políptoton (el empleo de palabras de una misma familia). Por ejemplo: vienen bien las viandas (paronomasia); en la mesita, junto a la mesada, hay una foto de la mesa que compré (políptoton).
Para lograr un buen trabalenguas es preciso hacer uso de:
ALITERACIÓN + POLIPTOTÓN + PARANOMASIA
Anáfora: La anáfora es una figura retórica o literaria que consiste en la repetición de una palabra o expresión al inicio de varias frases o versos sucesivos.
Cae
Cae eternamente
Cae al fondo del infinito
Cae al fondo del tiempo
Cae al fondo de ti mismo
Cae lo más bajo que se pueda caer
Cae sin vértigo.
(Vicente Huidobro, “Altazor”)
Existen muchos recursos para cambiar los ritmos, sin dudas -siguiendo las enseñanzas de Federico García Lorca- la idea es jugar… y divertirse con los versos y la poesía.
———————-
Hasta aquí el tercer capítulo de POESÍA EN 4 PASOS.
LES PROPONGO BUSCAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE QUÉ ES LA POESÍA BAJO LA MIRADA DE ESTOS AUTORES, buscar la forma en que ellos logran hacer versos fuertes y cómo trabajan las musicalidades en sus textos.
SI QUIEREN BUSCAR ALGO MÁS DE INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA LES PROPONGO seguir navegando por apalabrarte.com.ar

Si te interesa saber más sobre el acto poético u otros temas vinculados con el proceso de escritura, dejame un mensaje. Me dedico a trabajar procesos creativos de novelistas, cuentistas, poetas, ensayistas, etc, crear o reformular metodologías de trabajo, y hábitos de escritura, entre otras cosas. Escribime aquí, te espero.
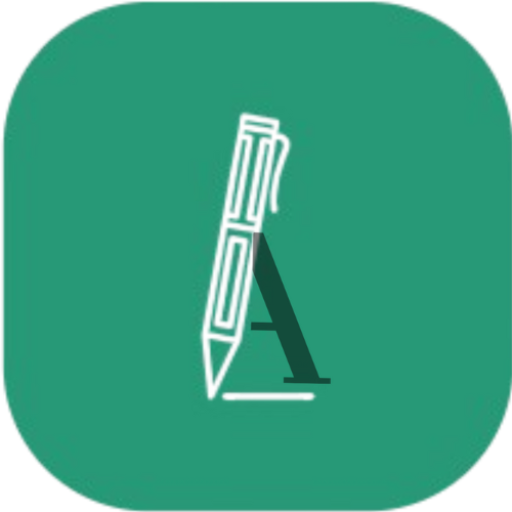


Deja una respuesta